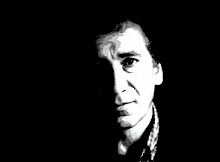Qoyllur y Ch’aska : Confundiendo Vocablos
Pregúntele a cualquier poblador de la región andina que sepa, obviamente, algo del idioma quechua, qué se dice “estrella” en su idioma nativo y seguramente le responderá: “ch’aska”, otro le dirá “también se dice qoyllur” como confirmando un sinónimo. Así, usted se quedará con la duda, ¿Es ch’aska o qoyllur? o ¿Tal vez ambos?
Para las personas que conocen el idioma quechua (qheshwa) de manera superficial (constituyen la mayoría) se les hace difícil creer que hay una diferencia entre tales vocablos que aparentemente parecen traducir la palabra castellana “estrella”.
Para aclarar mejor las cosas diremos que en el Cusco todavía se escucha antiguas canciones y piropos galantes que en su letra contienen la conocida frase “ch’aska ñawi” traducida erróneamente como “ojos de estrellas” u “ojos como estrellas” para resaltar figurativamente y comparar con el brillo del planeta Venus o el de una “estrella” los ojos de una persona o el reconocimiento de unos bellos ojos como el rasgo más destacado del rostro, especialmente cuando se trata de niños o mujeres jóvenes.
Sin embargo, habremos de notar que ambas palabras, aparentemente similares, se refieren propiamente a objetos celestiales diferentes pero a su vez parecidos en algunos detalles. Explicaremos.
Los planetas visibles en el cielo nocturno se asemejan y confunden con cualquier estrella brillante porque aparentemente ambos fulguran con intensidad. Solo un adiestrado observador se dará cuenta, en principio, que los planetas tienen un brillo continuo frente a las estrellas que titilan intermitentemente.
Para ejemplificar mejor tomemos el caso del planeta Marte (Awqayuq, en quechua); cuando este planeta por efectos de su recorrido orbital está alejado de la Tierra, su brillo llega a ser tan débil que las estrellas más brillantes del cielo virtualmente “opacan” a Marte relegándolo y confundiéndolo con una estrella común y corriente. Pero en los años en que Marte se acerca a la Tierra su brillo se incrementa de tal manera que supera hasta a las estrellas más brillantes destacando nítidamente en el cielo por su gran tamaño, brillo y color rojizo. Otro tanto ocurre con los planetas Júpiter y Saturno cada cierto número de años. Pero sin duda, el factor más importante que permite diferenciar a “ch’aska” de “qoyllur” son sus movimientos en el cielo. En efecto, para cualquier observador acucioso no pasa desapercibido este detalle. Observando cada cierto tiempo el cielo se dará cuenta que algunas “estrellas” (en realidad, planetas) se han desplazado del lugar donde antes fueron observadas ocupando una nueva ubicación contra el fondo estelar. No están inmóviles como las demás estrellas. Eso mismo observaban los antiguos griegos y por eso les apodaron “planetai” que significa “errantes”; de allí el nombre actual de planetas.
Por eso, en el mundo andino, se denomina “qoyllur” a todas las estrellas “fijas” o que aparentemente nunca se mueven de su estable ubicación en la bóveda celeste y que agrupadas constituyen las llamadas constelaciones brillantes.
Caso diferente es el del planeta Venus (Ch’aska) que por su intenso brillo (es el objeto más brillante del cielo después del Sol y de la Luna) tiene su propia categoría y nombre. Recordemos que en la antigüedad el concepto de “planeta” no era el mismo que manejamos hoy. No sabían nuestros antepasados que los planetas eran mundos parecidos al nuestro; sin luz propia y que solo brillan reflejando la luz del Sol, que eran más grandes o más pequeños que la Tierra, etc. Para ellos simplemente eran “estrellas que se movían” y eso marcaba la diferencia.
Venus se mueve más rápido que Júpiter y Saturno (exceptuando al elusivo Mercurio que solo aparece esporádicamente cerca del horizonte, por unos pocos días y cuyo brillo nunca es muy apreciable), es tan brillante que parece despedir rayos y de allí proviene su nombre en quechua “Ch’aska” que significa “cabello erizado, crespo, revuelto, chascoso” haciendo referencia simbólica a un astro fulgurante parecido al Sol pero en escala mucho menor. Algunos cronistas lo han registrado como “Ch’aska Qoyllur” para aclarar que se trata de una “estrella” especial que se mueve y que tiene rayos muy brillantes.
Concluyendo, tenemos que decir entonces Ch’aska es el nombre de un planeta observable cerca del Sol ya sea al amanecer a al atardecer y que en el pensamiento andino pre-colombino era el ayudante principal o sirviente del Sol, mientas que el vocablo Qoyllur es aplicable a todas las estrellas fijas o inmóviles en general que brillan en el firmamento nocturno sean estas brillantes o débiles.
Con el paso del tiempo, la imposición cultural del invasor y el conocimiento de la astronomía occidental se fueron perdiendo muchos términos astronómicos quechuas los que inexorablemente cayeron en desuso. De allí proviene el sistemático olvido, equívoco o confusión en que incurren aún los propios quechua hablantes actuales.